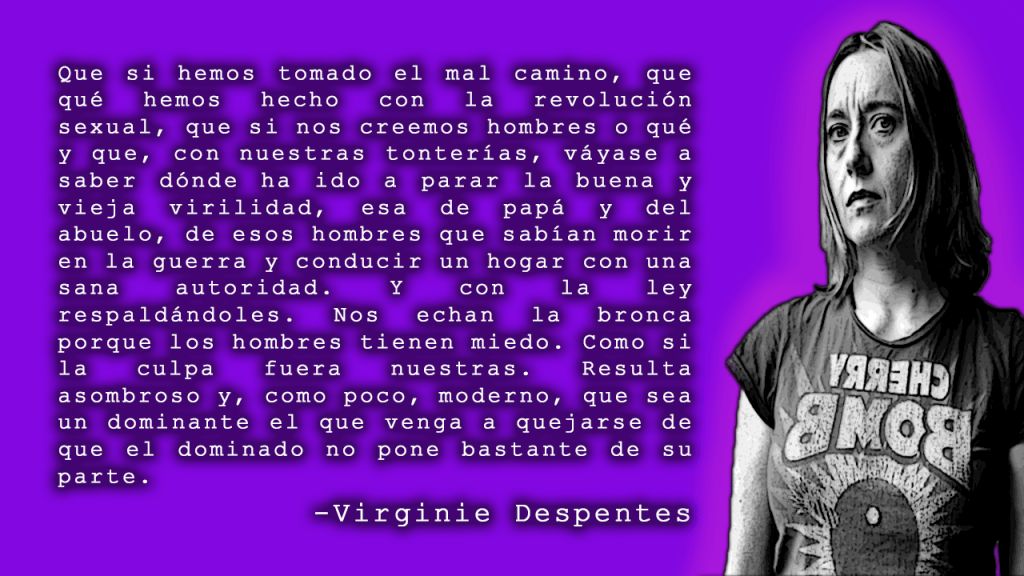
Formidable que haya mujeres dulces, otras contentas con su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Francamente, me alegro por todas a las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía. Simplemente, yo no formo parte de ellas.
Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buen ama de casa pero no sirviente, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer blanca feliz que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, a parte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista.
Que si hemos tomado el mal camino, que qué hemos hecho con la revolución sexual, que si nos creemos hombres o qué y que, con nuestras tonterías, váyase a saber dónde ha ido a parar la buena y vieja virilidad, esa de papá y del abuelo, de esos hombres que sabían morir en la guerra y conducir un hogar con una sana autoridad. Y con la ley respaldándoles. Nos echan la bronca porque los hombres tienen miedo. Como si la culpa fuera nuestras. Resulta asombroso y, como poco, moderno, que sea un dominante el que venga a quejarse de que el dominado no pone bastante de su parte.
Todo lo que me gusta de mi vida, todo lo que me ha salvado, lo debo a mi virilidad.
Las mujeres de mi edad son las primeras que pueden vivir una vida sin sexo, sin tener que entrar en un convento. El matrimonio forzado se ha vuelto insólito. El deber conyugal ha dejado de ser una evidencia.
Como tenía ganas de vivir una vida de hombre, he vivido una vida de hombre. Y es que la revolución feminista ha ocurrido. Basta de contarnos que antes estábamos más satisfechas. Los horizontes se han ampliado, nuevos territorios se han abierto radicalmente, hasta tal punto que hoy nos parece que siempre ha sido así.
Podemos extrañarnos, a primera vista, de que las chavalas adopten con tanto entusiasmo los atributos de la mujer «objeto», que mutile en su cuerpo y lo exhiban espectacularmente, al mismo tiempo que está joven generación valoriza la «mujer respetable», lejos de una sexualidad lúdica. La contradicciones tan solo aparente. Las mujeres se envían a los hombres un mensaje tranquilizador: no tengan miedo de nosotras. Vale la pena llevar poca ropa confortable zapatos que dificulten la marcha, vale la pena rehacerse la nariz o hincharse los senos, vale la pena morirse de hambre. Nunca antes una sociedad había exigido tantas pruebas de sumisión a las normas estéticas, tantas modificaciones corporales para feminizar un cuerpo. Al mismo tiempo, ninguna otra sociedad ha permitido de modo tan libre la circulación corporal e intelectual de las mujeres. La re-feminización de las mujeres parecía una excusa que viene después de la pérdida de los prerrogativas masculinas, una manera de tranquilizarse tranquilizándoles. Liberémonos, pero no demasiado. Queremos jugar el juego, no queremos poderes vinculados al falo, no queremos asustar a nadie. Las mujeres se aminoran espontáneamente, disimulan lo que acaban de conseguir, se sitúan en la posición de la seductora incorporándose de este modo a su papel de modo tan ostentoso que ellas mismas saben que en el fondo se trata simplemente de un simulacro. El acceso a los poderes tradicionalmente masculinos implica el miedo al castigo. Desde siempre salir de «La jaula», sea visto acompañado de sanciones brutales.
No es tanto el hecho de que hayamos asimilado la idea de nuestra propia inferioridad, no importa cuál haya sido la violencia de los instrumentos de control, la historia cotidiana nos ha demostrado que los hombres no eran por naturaleza ni superiores ni diferentes a las mujeres es más bien la idea de que nuestra independencia resulta nefasta la que está implantada en nosotras hasta el tuétano. Idea que los medios de comunicación retoman con insistencia: ¿Cuántos artículos en los últimos 20 años se han escrito sobre las mujeres que dan miedo a los hombres? ¿Sobre las que quedan solas? ¿Las que han sido castigadas por su ambición o su singularidad?
Sin niños la alegría femenina no existe, pero criar a los niños en condiciones decentes es casi imposible. Es necesario, de todos modos, que las mujeres sientan que han fracasado en cualquier cosa que emprendan, debemos poder demostrar que ellas lo han hecho mal, se nos responsabiliza de un fracaso qué es, en realidad, colectivo social y no femenino. Las armas utilizadas contra nuestra género son específicas, pero el método también se aplica contra los hombres. Un buen consumidor es un consumidor inseguro.
La organización de la colectividad sigue siendo una prerrogativa masculina. Nos falta seguridad con respecto a nuestra legitimidad para irrumpir en lo político: no se puede pedir menos, visto el terror físico y moral al que se enfrentan nuestra categoría sexual. Como si otros se fueron a ocupar correctamente de nuestros problemas y como si nuestras preocupaciones específicas no fueran tan importantes nos equivocamos.
Abandonar el terreno político, como lo hemos hecho nosotras, marca nuestra propia resistencia a la emancipación Es cierto que para luchar y tener éxito en política se requiere estar lista para sacrificar la feminidad porque hay que estar dispuesta a combatir triunfar y demostrar el poder de una.
Es necesario reducir nuestro poder, nunca bien visto en una mujer: competente, quiere decir todavía masculino.
La mamá sabe lo que es bueno para su hijo, nos lo repiten de todas maneras posibles, en ella reside intrínsecamente ese asombroso poder. Réplica doméstica de lo que se organiza colectivamente: el estado siempre vigilante sabe mejor que nosotros lo que debemos comer, beber, fumar e ingerir lo que podemos ver, leer, comprender, cómo debemos desplazarnos, gastar nuestro dinero y distraernos.
Un estado que se proyecta como madre todopoderosa es un estado fascista. El ciudadano de la dictadura vuelve a la condición de bebé con los pañales bien limpios, bien, alimentado y mantenido en su cuna por una fuerza omnipresente que todo lo sabe que tiene todos los derechos sobre el y todo ello, por su propio bien, se libera al individuo de su autonomía de su facultad de engañar de ponerse en peligro.
Hoy escuchamos a hombres que se lamentan de que la emancipación femenina les des viriliza. Echan de menos un estado anterior, en el que su fuerza estaba enraizada en la opresión femenina. Olvidan que está ventaja política que se les había conseguido tenía un coste: el cuerpo de las mujeres pertenecía a los hombres; en contrapartida, el cuerpo de los hombres pertenecía a la producción, en tiempos de paz y al estado, en tiempos de guerra.
Si no avanzamos hacia ese lugar desconocido que es la revolución de los géneros, sabemos exactamente hacia dónde regresamos. Un estado omnipotente que nos infantiliza que interviene en todas nuestras decisiones, por nuestro propio bien, que con la excusa de protegernos mejor. Nos mantiene en la infancia, en la ignorancia y el miedo al castigo y la exclusión.
Comprender los mecanismos que nos han hecho inferiores y los modos a través de los cuales nos hemos convertido en nuestras mejores vigilantes, es comprender los mecanismos de control de toda la población.
En nuestra cultura, desde la biblia y la historia de José en Egipto, la palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado es una palabra que ponemos inmediatamente en duda.
Mientras no lleva su nombre, la agresión pierde su especificidad puede confundirse con otras agresiones. Está estrategia de miopía resulta útil porque desde el momento en el que se llama una violación violación, todo el dispositivo de vigilancia de las mujeres se pone en marcha.
Nos opinamos en hacer como si la violación fuera algo extraordinario y periférico, fuera de la sexualidad, evitable. Como si consumiera tan solo a unos pocos, agresores y víctimas, como si constituyera una situación excepcional que no dice nada del resto. Cuando, por el contrario, está en el centro en el corazón en la base de nuestra sexualidad. Rito de sacrificio central, está omnipresente en el arte desde la antigüedad su representación en los textos la escultura, la pintura es una constante a través de los siglos.
El problema que plantea el porno reside en el modo en que golpea el punto ciego de la razón. Se dirige directamente al centro de las fantasías sin pasar por la palabra ni por la reflexión.
Lo que escribe realmente la historia del porno lo que la inventa y lo define es la censura. Aquello que prohibimos mostrar es lo que va a marcar cada cine porno buscando modos interesantes de soslayar los límites.
Pero el porno se hace con carne humana, con la carne de la actriz y al final, solo suscita un único problema moral: la agresividad con la que se trata de las actrices porno.
En las películas la actriz porno despliega una sexualidad masculina. Para ser más precisa, se comporta exactamente como un marica en un backroom. Tal y como se la presenta en las películas, quiere sexo, con cualquiera, quiere que se la metan por todos los agujeros y quiere correrse cada vez. Como un hombre si este tuviera un cuerpo de mujer.
Hasta hace poco tabú impensable, el orgasmo femenino aparece en el lenguaje cotidiano a partir de los años 70. Rápidamente se vuelve doblemente contra las mujeres. Primero haciéndonos comprender que hemos fallado si no logramos gozar. La frigidez se ha vuelto casi un signo de impotencia. Y segundo, porque los hombres se han apropiado rápidamente de este orgasmo femenino: la mujer debe gozar a través de ellos. La masturbación femenina continúa siendo objeto de desprecio como si fuera algo anexo.
Lo que explota cuando estallan las censuras impuestas por los dirigentes es un orden moral fundado sobre la explotación de todos. La familia, la habilidad guerrillera, el pudor, todos los valores tradicionales intentan asignar cada sexo a su rol. Los hombres como cadáveres gratuitos para el Estado, las mujeres como esclavas de los hombres. Al final todos subyugados, nuestras sexualidades confiscadas, sometidas a la vigilancia policial, normalizadas. Siempre hay una clase social a la que le interesa que las cosas sigan siendo como son y no y que no dice la verdad sobre sus motivaciones profundas.
Las quiero ♥
Terri S.

Deja un comentario